
Foto (c) Foro Educativo-Julio Ugaz Carranza
Hace algunos años conocí la historia de un Consejo Estudiantil, elegido de manera muy democrática, integrado por inquietas alumnas de varios grados de primaria y secundaria de un colegio privado, cuyos directivos estaban honestamente interesados en promover el compromiso de sus alumnas con la vida del centro educativo. El problema es que ningún profesor cedía parte de su tiempo para que pudieran hacer sus actividades y la ausencia de cualquier dirigente a alguna de las clases, sea para tener coordinaciones o para planear alguna iniciativa, aunque sea de manera fugaz, era considerada una falta. Naturalmente, si el comité elegido no hubiese sido de estudiantes sino de docentes, la flexibilidad con los horarios no se habría hecho extrañar.
Parecido es el caso de los estudiantes de varios colegios públicos de la Capital, alentados a constituir talleres productivos de muy diversa naturaleza, cuyo valor pedagógico no pudo ponerse más en alto por sus propios maestros en un evento público efectuado hace unos años. Todo el potencial formativo atribuido a esta experiencia, sin embargo, no alcanzaba a la administración de las ganancias derivadas de la venta de los productos elaborados por los muchachos, tarea que los padres y docentes se reservaban para sí. Obviamente, si los talleres productivos no hubiesen estado a cargo de los estudiantes sino de sus padres y maestros, cualquier propuesta dirigida a que sean los alumnos los que decidan cómo emplear las utilidades habría sido considerada ridícula... o sospechosa.
Emilio Tenti, experto de la UNESCO, recordaba hace un par de años en el curso de una conferencia que dio en Lima, que desde el punto de vista sociológico, los jóvenes no tuvieron rostro ni nombre en la sociedad contemporánea hasta después del movimiento de mayo del 68 en Francia. Es decir, sólo cuando sujetos de «poca edad», anónimos y sin identidad, se cohesionan para expresar en voz alta y con la energía que se requiere sus intereses comunes, pronunciándose a favor o en contra de decisiones que los afectan, la sociedad adulta empieza a verlos como interlocutores válidos y a considerar valiosa la posibilidad de escucharlos. Lo mismo podría decirse del reciente movimiento de «los pinguinos» en Chile, donde las movilizaciones públicas de estudiantes secundarios en todo el escenario nacional, premunidos de una plataforma de demandas sumamente coherente, llegaron a poner en jaque al nuevo gobierno.
¿Qué tendría que ocurrir en nuestro medio para que niños y adolescentes dejen de ser vistos como simples 'menores de edad', concepto que la Convención de los Derechos del Niño ha buscado erradicar del lenguaje jurídico por la subestimación que conlleva? En general, una de las dificultades mayores por las que no logra cuajar en nuestras escuelas una pedagogía participativa, que no se limite a poner en actividad a los estudiantes sino a darles voz, capacidad de decisión y derecho de iniciativa, es la descalificación profunda que representa la infancia y la adolescencia como etapas supuestamente inferiores del desarrollo humano.
Para la cultura escolar vigente, más allá de los discursos públicos, un alumno de 10 años o un joven de 14 sólo son «chicos» y sus puntos de vista tienden a ser escuchados con desconfianza y desdén. Hay sobresalto cuando se habla de darles la palabra para evaluar el desempeño de sus docentes en el aula, pues se considera que sus apreciaciones están afectadas por su inmadurez y sus prejuicios, cuando no por su afán manipulador. Se hace patente así la impresionante vigencia de las concepciones construidas en el siglo XVIII acerca de una niñez que nace con la semilla de la maldad en el alma y que por lo tanto tiende a hacer el mal o que nace ignorante y salvaje y que por lo tanto tiende a actuar de manera torpe y nociva. La idea del niño que nace bueno de Rousseau está bastante lejos del sentido común no sólo de los docentes sino también de los mismos padres.
Si no fuera un hecho común resultaría curioso y hasta motivo de escándalo, que a lo largo de todo un año escolar los padres de familia no sean citados una sola vez para destacar una cualidad o un mérito de sus hijos, súbitamente descubierto por sus maestros. Todo lo contrario, cada citación o comunicación a los padres es para destacar defectos, deméritos, omisiones inaceptables y demás perjuicios ocasionados por sus hijos. Imaginen este ciclo repetido desde la educación inicial hasta la secundaria. Es natural que la imagen que los padres se vayan formando de sus hijos de manera sistemática y constante, es la de un sujeto inadecuado, defectuoso, incapaz de manjerase bien solo y que necesita todo el tiempo de vigilancia, control, límites y presiones continuas.
Si esa es la imagen del estudiante que está en la etapa de la niñez, la pubertad o la adolescencia que las escuelas difunden hacia afuera ¿Hasta dónde es posible esperar que estas instituciones pongan fuerza a la conversión de una pedagogía discursiva y frontal, donde el alumno sólo debe limitarse a escuchar, inmóvil y en silencio, las palabras incontenibles de sus maestros, en una pedagogía participativa, que incentive a estos alumnos ya no a callarse sino a hablar, a discutir la información o las afirmaciones de su profesor desde su punto de vista, a formar gurpos, a discutir en ellos, a hacer sus propias búsquedas y a elaborar sus propias alternativas a los planteamientos formulados en clase? Si por ser «chicos» se les ve como limitados mentales o como agentes potenciales de conflicto, es obvio que este tránsito va a provocar desazón e inquietud en muchos maestros. Es así como surgen versiones domesticadas de una pedagogía activa, donde el estudiante participa siguiendo estrictamente las órdenes e instrucciones de su profesor, con cero margen para la autonomía.
Que la infancia, la niñez y la adolescencia representan edades críticas para la ebullición del potencial humano y que muchas de las capacidades demandadas por los currículos tienen correlato en habilidades innatas que no necesitan aprenderse sino sólo estimularse en contextos propicios, es una constatación de la ciencia a lo largo de todo el siglo XX que todavía no se ha vuelto sentido común en las escuelas. Pongamos el tema en agenda, porque la difusión y el uso de métodos y herramientas participativas no van a cambiar por sí mismas creencias arraigadas, columna central en la cultura institucional de las escuelas, basadas en la desinformación y el prejuicio.
Urubamba, 06 de diciembre de 2006
Hace algunos años conocí la historia de un Consejo Estudiantil, elegido de manera muy democrática, integrado por inquietas alumnas de varios grados de primaria y secundaria de un colegio privado, cuyos directivos estaban honestamente interesados en promover el compromiso de sus alumnas con la vida del centro educativo. El problema es que ningún profesor cedía parte de su tiempo para que pudieran hacer sus actividades y la ausencia de cualquier dirigente a alguna de las clases, sea para tener coordinaciones o para planear alguna iniciativa, aunque sea de manera fugaz, era considerada una falta. Naturalmente, si el comité elegido no hubiese sido de estudiantes sino de docentes, la flexibilidad con los horarios no se habría hecho extrañar.
Parecido es el caso de los estudiantes de varios colegios públicos de la Capital, alentados a constituir talleres productivos de muy diversa naturaleza, cuyo valor pedagógico no pudo ponerse más en alto por sus propios maestros en un evento público efectuado hace unos años. Todo el potencial formativo atribuido a esta experiencia, sin embargo, no alcanzaba a la administración de las ganancias derivadas de la venta de los productos elaborados por los muchachos, tarea que los padres y docentes se reservaban para sí. Obviamente, si los talleres productivos no hubiesen estado a cargo de los estudiantes sino de sus padres y maestros, cualquier propuesta dirigida a que sean los alumnos los que decidan cómo emplear las utilidades habría sido considerada ridícula... o sospechosa.
Emilio Tenti, experto de la UNESCO, recordaba hace un par de años en el curso de una conferencia que dio en Lima, que desde el punto de vista sociológico, los jóvenes no tuvieron rostro ni nombre en la sociedad contemporánea hasta después del movimiento de mayo del 68 en Francia. Es decir, sólo cuando sujetos de «poca edad», anónimos y sin identidad, se cohesionan para expresar en voz alta y con la energía que se requiere sus intereses comunes, pronunciándose a favor o en contra de decisiones que los afectan, la sociedad adulta empieza a verlos como interlocutores válidos y a considerar valiosa la posibilidad de escucharlos. Lo mismo podría decirse del reciente movimiento de «los pinguinos» en Chile, donde las movilizaciones públicas de estudiantes secundarios en todo el escenario nacional, premunidos de una plataforma de demandas sumamente coherente, llegaron a poner en jaque al nuevo gobierno.
¿Qué tendría que ocurrir en nuestro medio para que niños y adolescentes dejen de ser vistos como simples 'menores de edad', concepto que la Convención de los Derechos del Niño ha buscado erradicar del lenguaje jurídico por la subestimación que conlleva? En general, una de las dificultades mayores por las que no logra cuajar en nuestras escuelas una pedagogía participativa, que no se limite a poner en actividad a los estudiantes sino a darles voz, capacidad de decisión y derecho de iniciativa, es la descalificación profunda que representa la infancia y la adolescencia como etapas supuestamente inferiores del desarrollo humano.
Para la cultura escolar vigente, más allá de los discursos públicos, un alumno de 10 años o un joven de 14 sólo son «chicos» y sus puntos de vista tienden a ser escuchados con desconfianza y desdén. Hay sobresalto cuando se habla de darles la palabra para evaluar el desempeño de sus docentes en el aula, pues se considera que sus apreciaciones están afectadas por su inmadurez y sus prejuicios, cuando no por su afán manipulador. Se hace patente así la impresionante vigencia de las concepciones construidas en el siglo XVIII acerca de una niñez que nace con la semilla de la maldad en el alma y que por lo tanto tiende a hacer el mal o que nace ignorante y salvaje y que por lo tanto tiende a actuar de manera torpe y nociva. La idea del niño que nace bueno de Rousseau está bastante lejos del sentido común no sólo de los docentes sino también de los mismos padres.
Si no fuera un hecho común resultaría curioso y hasta motivo de escándalo, que a lo largo de todo un año escolar los padres de familia no sean citados una sola vez para destacar una cualidad o un mérito de sus hijos, súbitamente descubierto por sus maestros. Todo lo contrario, cada citación o comunicación a los padres es para destacar defectos, deméritos, omisiones inaceptables y demás perjuicios ocasionados por sus hijos. Imaginen este ciclo repetido desde la educación inicial hasta la secundaria. Es natural que la imagen que los padres se vayan formando de sus hijos de manera sistemática y constante, es la de un sujeto inadecuado, defectuoso, incapaz de manjerase bien solo y que necesita todo el tiempo de vigilancia, control, límites y presiones continuas.
Si esa es la imagen del estudiante que está en la etapa de la niñez, la pubertad o la adolescencia que las escuelas difunden hacia afuera ¿Hasta dónde es posible esperar que estas instituciones pongan fuerza a la conversión de una pedagogía discursiva y frontal, donde el alumno sólo debe limitarse a escuchar, inmóvil y en silencio, las palabras incontenibles de sus maestros, en una pedagogía participativa, que incentive a estos alumnos ya no a callarse sino a hablar, a discutir la información o las afirmaciones de su profesor desde su punto de vista, a formar gurpos, a discutir en ellos, a hacer sus propias búsquedas y a elaborar sus propias alternativas a los planteamientos formulados en clase? Si por ser «chicos» se les ve como limitados mentales o como agentes potenciales de conflicto, es obvio que este tránsito va a provocar desazón e inquietud en muchos maestros. Es así como surgen versiones domesticadas de una pedagogía activa, donde el estudiante participa siguiendo estrictamente las órdenes e instrucciones de su profesor, con cero margen para la autonomía.
Que la infancia, la niñez y la adolescencia representan edades críticas para la ebullición del potencial humano y que muchas de las capacidades demandadas por los currículos tienen correlato en habilidades innatas que no necesitan aprenderse sino sólo estimularse en contextos propicios, es una constatación de la ciencia a lo largo de todo el siglo XX que todavía no se ha vuelto sentido común en las escuelas. Pongamos el tema en agenda, porque la difusión y el uso de métodos y herramientas participativas no van a cambiar por sí mismas creencias arraigadas, columna central en la cultura institucional de las escuelas, basadas en la desinformación y el prejuicio.
Urubamba, 06 de diciembre de 2006
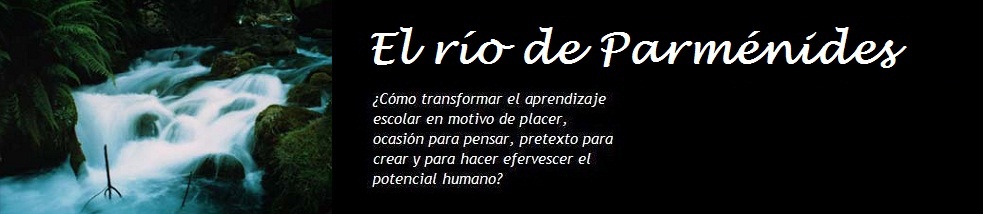
No hay comentarios.:
Publicar un comentario