
Foto cortesía Patricia Salas-Arequipa 2006
«El cambio climático no es sólo un tema medioambiental, como muchos creen: destrozará cosechas, pondrá en peligro a las poblaciones costeras, destruirá ecosistemas, extenderá enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla y aumentará los conflictos por lograr recursos... Esto no es ciencia ficción» dijo a fines del año pasado el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, en Nairobi. Señaló que la evidencia científica al respecto es hoy «más completa y alarmante, pues sugiere que nos estamos acercando a un punto de no retorno». Pero también agregó: «Si los escépticos continúan negando el cambio climático se debería juzgarlos por lo que son: personas fuera de contexto, desfasadas de su tiempo». «La cuestión no es si el cambio climático está ocurriendo, sino (saber) si nosotros somos capaces de poder cambiar lo suficientemente rápido», concluyó Annan.
En cualquier ámbito, incluyendo la educación, cuando ciertas transformaciones alcanzan niveles críticos generan consecuencias que pueden llegar a ser irreversibles. Pero lo cierto es que no siempre registramos el cambio o preferimos relativizar su gravedad, manteniendo nuestros hábitos y comportamientos, sea porque nos resultan más cómodos o nos dan ciertas ventajas que no estamos dispuestos a perder ni arriesgar. Aún si lo que hemos venido haciendo resulte completamente estéril en el nuevo contexto y haya dejado de cumplir sus objetivos más básicos.
Muchos profesores jóvenes relatan experiencias de rechazo corporativo cada vez que llegan a un colegio con ideas nuevas, que retan las costumbres del cuerpo docente y la gris estabilidad en la que estaban refugiados. Pero es común también observar cómo no sólo la institución escolar sino toda la maquinaria pública de educación se las arregla para permanecer fiel a sus hábitos, agendas y rutinas, mal que le pese a los cambios en la sociedad e incluso en la misma legislación educativa. Es notable su habilidad, por lo demás, para persuadirnos que lo que venían haciendo ya constituye una novedad, que los problemas más desafiantes que se le exigía confrontar, en el fondo no son tan graves como parecen o que sólo encontrarán solución definitiva en el plazo de tres generaciones.
Es eso lo que ocurre con la gestión de la mayoría de las instituciones escolares, cuyos patrones de funcionamiento parecen inconmovibles a pesar de su clamorosa ineficacia; y lo que podría ocurrir con la gestión del propio sistema educativo, centrada en el cumplimiento de funciones regulares, basada en el supuesto de una estabilidad estructural que necesitara mantenerse, pero que en verdad se desajustó de la realidad hace 50 años con el inicio de la masificación, perjudicando los aprendizajes y la formación humana de niños y jóvenes hasta un límite que se acerca al no retorno.
Prestemos atención al hecho que el aparato público de educación está organizado alrededor del cumplimiento de funciones, no de objetivos. Esto quiere decir que cada oficina del sector está obligada a cumplir los roles y tareas de carácter general que le corresponden según el reglamento, en todo tiempo y circunstancia. Porque toda función es atemporal por naturaleza, como toda norma legal, que debe ser cumplida independientemente del contexto, del momento o de la situación, salvo que la propia norma diga lo contrario. Es verdad que cada oficina elabora anualmente su plan de trabajo donde constan metas y objetivos, pero toda la normatividad está diseñada para penalizar –eventualmente- el incumplimiento de la función, no el fracaso en el logro de los propósitos, para lo cual siempre habrá atenuantes que sitúan la responsabilidad fuera de la oficina.
Esto significa, aunque parezca un sinsentido, que limitarse a cumplir una función implica no hacerse cargo de la realidad. Si una oficina no ejecuta las actividades que planificó –visitas de inspección, capacitaciones a docentes, publicación de textos, distribución de útiles, realización de festivales, lo que fuese- puede tener problemas serios con la administración, porque cada actividad planeada supone un gasto. Y si algo preocupa al aparato público en general es que el gasto se efectúe tal como se programó. Le irrita que se gaste mal o que no se gaste y se devuelva después. Claro, esa es la función de los administradores. Pero nadie se irrita si la actividad no fue eficaz para el logro de su objetivo. No hay dentro del sistema ningún mecanismo equivalente que ponga contra la pared a las oficinas para exigir con similar contundencia que sus acciones tengan el impacto que se propusieron sobre los problemas y que produzcan en la realidad los cambios que anunciaron.
Es por eso que el solo hecho de distribuir textos escolares es considerado un mérito. Eso se ajusta a la función, independientemente de si hay o no evidencias de que esos textos están corrigiendo los problemas que su ausencia ocasionaba. Es por eso que hacer actividades de capacitación es considerado un mérito. Eso se ajusta a la función, aún si el resultado de esta acción no demuestra de manera fehaciente su impacto en la práctica de los maestros. Es por eso que modificar el currículo es considerado un mérito. Eso se ajusta a la función, independientemente si su utilización en el aula es la adecuada y si contribuye o no a lograr mejores aprendizajes. Es por eso que elaborar una directiva, con pautas oportunas definidas con buena fe, es considerado un mérito. Eso se ajusta a la función, más allá de si esa directiva es realmente acatada y el aparato se mueve lealmente o no en la dirección señalada por la autoridad.
Es como si el apego a la función correspondiente al cargo, la oficina o la instancia del sistema, fuera suficiente y no incluyera garantía alguna respecto de sus consecuencias. Como si el impacto de las acciones dependiera en todo caso de circunstancias ajenas al control de la autoridad. Como un médico que receta y opera, pero si sus pacientes empeoran o mueren él responde con resignación que la curación depende en realidad de cada organismo y que eso ya escapa a su responsabilidad.
El otro problema de una organización centrada en funciones y no en objetivos, es la absurda fragmentación de la acción pública. Aquellas oficinas o áreas cuyas funciones necesitan complementarse para diseñar una intervención conjunta que apunte al logro de objetivos comunes, no pueden hacerlo porque el sistema está diseñado para que cada una haga su propio plan y en relación estricta a sus propias funciones.
Luego, si hay un plan para capacitar directores, no guardaría relación alguna con el plan para capacitar maestros, como si no convivieran en un mismo centro educativo y no confrontaran el desafío común de los aprendizajes. Estos dos planes tampoco tendrían relación con el plan para evaluar el rendimiento escolar e investigar los factores asociados a buenos resultados, como si esa información no se necesitara para identificar prioridades en ambas capacitaciones. El plan para distribuir textos escolares tampoco tendría relación con los planes anteriores, como si no fueran insumos que la capacitación docente necesitara considerar. La razón es simple: los cuatro planes han sido elaborados por cuatro oficinas distintas y serían ejecutados en tiempos diferentes, privilegiando zonas o sectores no necesariamente coincidentes y en los ritmos que cada uno ha previsto según sus propias necesidades. Naturalmente, con enfoques y énfasis distintos en la medida que no han sido concertados ni se orientan a propósitos explícitamente compartidos. Y todo de acuerdo a reglamento, porque el sistema ha sido diseñado para que cada uno cumpla su función por separado y reporte, no objetivos logrados sino acciones y presupuesto ejecutados.
Cuando la mirada se traslada a la realidad puede observarse, por ejemplo, que los directores de las escuelas se desentienden de los aprendizajes por creerlo ajeno a su función, que las prácticas pedagógicas siguen siendo dictados porque enseñar así es más sencillo y permite avanzar más rápido, que los textos no se utilizan para discutirse e indagar sino para copiarlo y repetirlo, que las directivas se acatan pero no se cumplen, como se decía en las viejas colonias latinoamericanas respecto de las órdenes de la corona. Mal que nos pese, estas señales inequívocas de resistencia al cambio no obligan al sistema a modificar sus modos de intervención, prefiriendo hacer abstracción de ellas y continuar con sus viejos hábitos organizacionales, limitándose al cumplimiento de sus funciones y negándose a asumir la responsabilidad de resolver realmente los problemas.
Sabemos que durante el invierno, animales como los osos bajan su temperatura corporal y reducen al mínimo su consumo de energía, pues entran a un periodo donde no les será fácil encontrar su alimento. Pero este año en Rusia el invierno ha sobrevenido caluroso y ha puesto a los confundidos osos en la disyuntiva de echarse a hibernar o ponerse a buscar comida. Un cambio tan drástico en la situación exigiría sin duda respuestas ajustadas a las circunstancias. Dicen que las ranas del norte de Canadá, que también tienen el hábito de hibernar pero que han sido igualmente sorprendidas por un invierno cálido, ya decidieron comportarse de manera similar a como lo hacen en primavera.
Pero ¿qué pasa cuando son instituciones las que deciden ignorar las características de la situación sobre la que deben actuar o relativizar sus problemas para seguir haciendo lo que acostumbraban hacer, esforzándose en persuadirnos que todo está parejo? No le preguntemos a Kofi Annan. Opino que el gran desafío hoy en educación no es gestionar con eficiencia el funcionamiento regular del sistema, mejorándolo progresivamente, sino transformarlo. Lo que exige entonces organizarnos, planificar y actuar dentro del sector de manera notablemente distinta. El país ya tiene un Proyecto Educativo Nacional oficial, lo que significa que el modelo de gestión basado en la administración de funciones se agotó. Necesitamos ahora aprender a gestionar el cambio.
Lima, 08 de febrero de 2007
«El cambio climático no es sólo un tema medioambiental, como muchos creen: destrozará cosechas, pondrá en peligro a las poblaciones costeras, destruirá ecosistemas, extenderá enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla y aumentará los conflictos por lograr recursos... Esto no es ciencia ficción» dijo a fines del año pasado el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, en Nairobi. Señaló que la evidencia científica al respecto es hoy «más completa y alarmante, pues sugiere que nos estamos acercando a un punto de no retorno». Pero también agregó: «Si los escépticos continúan negando el cambio climático se debería juzgarlos por lo que son: personas fuera de contexto, desfasadas de su tiempo». «La cuestión no es si el cambio climático está ocurriendo, sino (saber) si nosotros somos capaces de poder cambiar lo suficientemente rápido», concluyó Annan.
En cualquier ámbito, incluyendo la educación, cuando ciertas transformaciones alcanzan niveles críticos generan consecuencias que pueden llegar a ser irreversibles. Pero lo cierto es que no siempre registramos el cambio o preferimos relativizar su gravedad, manteniendo nuestros hábitos y comportamientos, sea porque nos resultan más cómodos o nos dan ciertas ventajas que no estamos dispuestos a perder ni arriesgar. Aún si lo que hemos venido haciendo resulte completamente estéril en el nuevo contexto y haya dejado de cumplir sus objetivos más básicos.
Muchos profesores jóvenes relatan experiencias de rechazo corporativo cada vez que llegan a un colegio con ideas nuevas, que retan las costumbres del cuerpo docente y la gris estabilidad en la que estaban refugiados. Pero es común también observar cómo no sólo la institución escolar sino toda la maquinaria pública de educación se las arregla para permanecer fiel a sus hábitos, agendas y rutinas, mal que le pese a los cambios en la sociedad e incluso en la misma legislación educativa. Es notable su habilidad, por lo demás, para persuadirnos que lo que venían haciendo ya constituye una novedad, que los problemas más desafiantes que se le exigía confrontar, en el fondo no son tan graves como parecen o que sólo encontrarán solución definitiva en el plazo de tres generaciones.
Es eso lo que ocurre con la gestión de la mayoría de las instituciones escolares, cuyos patrones de funcionamiento parecen inconmovibles a pesar de su clamorosa ineficacia; y lo que podría ocurrir con la gestión del propio sistema educativo, centrada en el cumplimiento de funciones regulares, basada en el supuesto de una estabilidad estructural que necesitara mantenerse, pero que en verdad se desajustó de la realidad hace 50 años con el inicio de la masificación, perjudicando los aprendizajes y la formación humana de niños y jóvenes hasta un límite que se acerca al no retorno.
Prestemos atención al hecho que el aparato público de educación está organizado alrededor del cumplimiento de funciones, no de objetivos. Esto quiere decir que cada oficina del sector está obligada a cumplir los roles y tareas de carácter general que le corresponden según el reglamento, en todo tiempo y circunstancia. Porque toda función es atemporal por naturaleza, como toda norma legal, que debe ser cumplida independientemente del contexto, del momento o de la situación, salvo que la propia norma diga lo contrario. Es verdad que cada oficina elabora anualmente su plan de trabajo donde constan metas y objetivos, pero toda la normatividad está diseñada para penalizar –eventualmente- el incumplimiento de la función, no el fracaso en el logro de los propósitos, para lo cual siempre habrá atenuantes que sitúan la responsabilidad fuera de la oficina.
Esto significa, aunque parezca un sinsentido, que limitarse a cumplir una función implica no hacerse cargo de la realidad. Si una oficina no ejecuta las actividades que planificó –visitas de inspección, capacitaciones a docentes, publicación de textos, distribución de útiles, realización de festivales, lo que fuese- puede tener problemas serios con la administración, porque cada actividad planeada supone un gasto. Y si algo preocupa al aparato público en general es que el gasto se efectúe tal como se programó. Le irrita que se gaste mal o que no se gaste y se devuelva después. Claro, esa es la función de los administradores. Pero nadie se irrita si la actividad no fue eficaz para el logro de su objetivo. No hay dentro del sistema ningún mecanismo equivalente que ponga contra la pared a las oficinas para exigir con similar contundencia que sus acciones tengan el impacto que se propusieron sobre los problemas y que produzcan en la realidad los cambios que anunciaron.
Es por eso que el solo hecho de distribuir textos escolares es considerado un mérito. Eso se ajusta a la función, independientemente de si hay o no evidencias de que esos textos están corrigiendo los problemas que su ausencia ocasionaba. Es por eso que hacer actividades de capacitación es considerado un mérito. Eso se ajusta a la función, aún si el resultado de esta acción no demuestra de manera fehaciente su impacto en la práctica de los maestros. Es por eso que modificar el currículo es considerado un mérito. Eso se ajusta a la función, independientemente si su utilización en el aula es la adecuada y si contribuye o no a lograr mejores aprendizajes. Es por eso que elaborar una directiva, con pautas oportunas definidas con buena fe, es considerado un mérito. Eso se ajusta a la función, más allá de si esa directiva es realmente acatada y el aparato se mueve lealmente o no en la dirección señalada por la autoridad.
Es como si el apego a la función correspondiente al cargo, la oficina o la instancia del sistema, fuera suficiente y no incluyera garantía alguna respecto de sus consecuencias. Como si el impacto de las acciones dependiera en todo caso de circunstancias ajenas al control de la autoridad. Como un médico que receta y opera, pero si sus pacientes empeoran o mueren él responde con resignación que la curación depende en realidad de cada organismo y que eso ya escapa a su responsabilidad.
El otro problema de una organización centrada en funciones y no en objetivos, es la absurda fragmentación de la acción pública. Aquellas oficinas o áreas cuyas funciones necesitan complementarse para diseñar una intervención conjunta que apunte al logro de objetivos comunes, no pueden hacerlo porque el sistema está diseñado para que cada una haga su propio plan y en relación estricta a sus propias funciones.
Luego, si hay un plan para capacitar directores, no guardaría relación alguna con el plan para capacitar maestros, como si no convivieran en un mismo centro educativo y no confrontaran el desafío común de los aprendizajes. Estos dos planes tampoco tendrían relación con el plan para evaluar el rendimiento escolar e investigar los factores asociados a buenos resultados, como si esa información no se necesitara para identificar prioridades en ambas capacitaciones. El plan para distribuir textos escolares tampoco tendría relación con los planes anteriores, como si no fueran insumos que la capacitación docente necesitara considerar. La razón es simple: los cuatro planes han sido elaborados por cuatro oficinas distintas y serían ejecutados en tiempos diferentes, privilegiando zonas o sectores no necesariamente coincidentes y en los ritmos que cada uno ha previsto según sus propias necesidades. Naturalmente, con enfoques y énfasis distintos en la medida que no han sido concertados ni se orientan a propósitos explícitamente compartidos. Y todo de acuerdo a reglamento, porque el sistema ha sido diseñado para que cada uno cumpla su función por separado y reporte, no objetivos logrados sino acciones y presupuesto ejecutados.
Cuando la mirada se traslada a la realidad puede observarse, por ejemplo, que los directores de las escuelas se desentienden de los aprendizajes por creerlo ajeno a su función, que las prácticas pedagógicas siguen siendo dictados porque enseñar así es más sencillo y permite avanzar más rápido, que los textos no se utilizan para discutirse e indagar sino para copiarlo y repetirlo, que las directivas se acatan pero no se cumplen, como se decía en las viejas colonias latinoamericanas respecto de las órdenes de la corona. Mal que nos pese, estas señales inequívocas de resistencia al cambio no obligan al sistema a modificar sus modos de intervención, prefiriendo hacer abstracción de ellas y continuar con sus viejos hábitos organizacionales, limitándose al cumplimiento de sus funciones y negándose a asumir la responsabilidad de resolver realmente los problemas.
Sabemos que durante el invierno, animales como los osos bajan su temperatura corporal y reducen al mínimo su consumo de energía, pues entran a un periodo donde no les será fácil encontrar su alimento. Pero este año en Rusia el invierno ha sobrevenido caluroso y ha puesto a los confundidos osos en la disyuntiva de echarse a hibernar o ponerse a buscar comida. Un cambio tan drástico en la situación exigiría sin duda respuestas ajustadas a las circunstancias. Dicen que las ranas del norte de Canadá, que también tienen el hábito de hibernar pero que han sido igualmente sorprendidas por un invierno cálido, ya decidieron comportarse de manera similar a como lo hacen en primavera.
Pero ¿qué pasa cuando son instituciones las que deciden ignorar las características de la situación sobre la que deben actuar o relativizar sus problemas para seguir haciendo lo que acostumbraban hacer, esforzándose en persuadirnos que todo está parejo? No le preguntemos a Kofi Annan. Opino que el gran desafío hoy en educación no es gestionar con eficiencia el funcionamiento regular del sistema, mejorándolo progresivamente, sino transformarlo. Lo que exige entonces organizarnos, planificar y actuar dentro del sector de manera notablemente distinta. El país ya tiene un Proyecto Educativo Nacional oficial, lo que significa que el modelo de gestión basado en la administración de funciones se agotó. Necesitamos ahora aprender a gestionar el cambio.
Lima, 08 de febrero de 2007
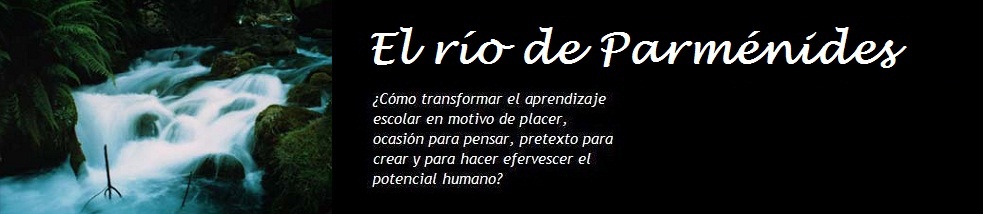
No hay comentarios.:
Publicar un comentario