.jpg)
Fotografía © Paola Baltazar 2007
Mariana no entraba al salón. Se quedaba pegada a las faldas de su madre y lloraba sin consuelo cada mañana. Era su primera vez. Diez días después, sin embargo, Mariana ya entraba al aula. Sólo que, nada es perfecto, había sustituido las faldas de su mamá por las de su maestra. A Lorena no le molestaba y la llevaba con gusto pegada como un broche a cada rincón de la sala. Pasada una semana y aunque usted no lo crea, Marianita ya estaba sentada en su silla. Claro, la niña soltó las faldas de la profesora a cambio del mandil de su compañerita de mesa. No importaba, se estaba tomando su tiempo, pero estaba dando pasos hacia la autonomía. Estas situaciones no le eran extrañas a Lorena y a pesar del tiempo que le demandaban, la enternecían y divertían. En virtud de su paciencia y su buena actitud, niñas como Mariana lograban aprender de a pocos el significado de la confianza. Lorena estaba convencida de que esto también era parte de su rol.
Acerca del valor de la confianza, Lorena podría contar muchas historias. «A mi me gustaba escribir desde que era niña y en la vieja máquina de escribir de mi padre produje toneladas de cuentos desde los ocho años» suele decir con orgullo. «Escribía tan bien que un día la maestra de 4º grado me llamó a su escritorio para preguntarme con fastidio quién me había escrito la composición que dejó como tarea. Mi texto, debo reconocerlo, era muy bueno y lo escribí yo solita. Pero ella no creía que fuera capaz de hacer algo así por mí misma. Me llamó embustera, me dijo que a ella no la podía engañar, me amenazó y me presionó tanto, que al final me vi obligada a mentirle y le dije que mi mamá la había hecho». Por entonces tenía 10 años.
Naturalmente, no fue la única frustración literaria que tuvo en el colegio. Tampoco olvida, por ejemplo, su amarga experiencia con el cuento que escribió en 6º grado. Cada alumno debía crear uno empleando la frase «y de pronto un relámpago iluminó el cielo de esa oscura noche», tantas veces como deseara hacerlo. La pequeña Lorena se esmeró y creó un relato breve tan vibrante que hubiera estremecido al propio Augusto Monterroso. En una sola página narró la historia de Jeremías, un pescador extraviado en alta mar una agitada noche de invierno, en la que un extraño fenómeno meteorológico parecía haber alterado la posición de las estrellas. La ortografía de Lorena no era perfecta, pero su sintaxis era notable y su vocabulario inusualmente vasto. La frase de marras se alternaba varias veces a lo largo del relato, haciendo fluir con maestría una cadena de sucesos inesperados, para terminar la historia en el mismo lugar en que empezó. Brillante.
Pero la maestra de Lorena no era de la misma opinión. Y le devolvió su cuento saturado de anotaciones en rojo, señalándole casi con deleite los errores ortográficos detectados, además de una larga serie de discrepancias gramaticales, que antes que equivocaciones sólo revelaban diferencias discutibles en el estilo de redacción. A Lorena le tomó casi dos años recuperar la confianza necesaria para atreverse a escribir de nuevo sin sentir vergüenza.
Pero si Lorena no dio por concluida su trayectoria literaria a los once años de edad, fue porque ya había tenido que aprender a superar una humillación parecida cuando apenas tenía seis y empezaba a aprender las primeras letras. Su profesor de 1º grado tenía prestigio en aquel colegio, era lingüista además de maestro y se le atribuía la alfabetización exitosa de cientos de niños en sus numerosos años de carrera. Lo que significaba que sus métodos no admitían discusión. Y ese profesor exigía a sus niños que aprendan a reconocer los signos de la escritura, a pronunciarlos, a combinarlos y a copiarlos fielmente en el papel, con letra redonda, escritura simétrica y ajustada a la línea del cuaderno, con cero errores gramaticales y, además, sin demoras innecesarias. Todo a la vez.
Cuando Lorena se esforzaba por hacer bien alguna de esas cosas, fallaba en otras, particularmente en los trazos de la escritura, lo que le valió ser ridiculizada en más de una oportunidad. Como el día en que llegó tarde y sin la tarea hecha, ocasionando que el profesor, a modo de escarmiento, vaciara su mochila sobre el escritorio, dejando caer, además de los cuadernos de rigor, papeles arrugados, alguna fruta mordida, restos de pan duro, fotografías dobladas, lápices masticados y demás tesoros infantiles que provocaron la carcajada general de sus compañeros. Después de ese episodio, Lorena no volvería a escribir sobre un papel sin sentirse observada, juzgada y censurada, limitándose a hacerlo sólo en el colegio y en cumplimiento de órdenes expresas del profesor. Recién en 4º grado y gracias a la magnífica Olivetti que su padre llevó un buen día a la casa, es que Lorena descubrió que podía prescindir del lápiz para producir un escrito. Lejos del ojo censor de su maestro y premunida de un fascinante teclado, se soltó entonces a producir sus primeros relatos.
Todos estos sucesos en la vida escolar de Lorena le hicieron descubrir por contraste, que el mejor profesor no era el que sabía mucho, sino aquel que además era capaz de inspirar confianza y provocar que los alumnos confiaran, a su vez, en ellos mismos. Mejor aún el que, por añadidura, sabía convertir cada clase en una experiencia motivadora, capaz de despertar la curiosidad y la imaginación de los alumnos, sus deseos de conocer, indagar, preguntar y opinar. Pero… que extraña o exótica suena hoy esta semántica de la docencia y que cursis las anécdotas de Lorena, en tiempos donde el pragmatismo parece estar desplazando todo rastro de modernidad en los sentidos más básicos de la educación, regresando la enseñanza a la edad más antigua de su prehistoria.
Como es sabido, la evaluación censal a docentes de educación básica efectuada el 2007 en el Perú reveló que el 50% de ellos no puede realizar inferencias sencillas a partir de las ideas de un texto ni contrastar e integrar las ideas allí escritas, menos aún realizar deducciones más complejas; y que el 85% tampoco puede establecer relaciones matemáticas simples ni adaptar procedimientos rutinarios, menos aún resolver problemas en varias etapas, construyendo las estrategias adecuadas. La evidencia de semejantes deficiencias en áreas tan básicas de su formación, un viejo problema que sólo se explica por las profundas desigualdades del sistema educativo nacional, ha llevado a sostener que cualquier propuesta de capacitación de maestros necesita concentrarse en eso. Es decir, que se puede subordinar o desechar y aún banalizar, en nombre del realismo, cualquier otra cualidad o dimensión del desempeño del maestro, condenándola a la irrelevancia.
Se ha revitalizado así una concepción de la docencia que imaginábamos en trance de superación y que la reduce al buen dominio de contenidos disciplinares, en el supuesto de que enseñar consiste básicamente en transmitirlos bien en un salón de clases. Noción que Andy Hargreaves, profesor del Lynch School of Education del Boston College y uno de los estudiosos más lúcidos de la educación a nivel internacional, sitúa en el estadio pre-profesional de la docencia. Fue en base a esta noción que surgen los sistemas educativos en los inicios de la era industrial, creados justamente para distribuir conocimientos a una gran masa poblacional, pero sólo en la proporción mínima necesaria para asegurar una cierta homogeneidad cultural en el contexto de una sociedad diversa.
En paralelo, como lo recuerda Juan Carlos Tedesco, se garantizaba a las elites el acceso al conocimiento más elaborado y a los instrumentos que les harían posible producirlos en alguna medida. Ustedes comprenderán que si la educación de las mayorías consistía fundamentalmente en reproducir conocimientos y, en consecuencia, el orden social, a la enseñanza le bastaba hacer uso de la copia y la repetición, así como tener maestros con pleno dominio de los conocimientos a difundir. No había necesidad de pensar el conocimiento y la información que se entregaba en las aulas, sólo había que recibirlo, anotarlo y repetirlo.
En 1996, en el célebre Informe de la Comisión Delors, se demandaba a la educación mundial considerar la necesidad de las nuevas generaciones no sólo de conocer sino de aprender a conocer. Este tipo de aprendizaje, se señalaba, suponía menos «la adquisición de conocimientos clasificados y codificados» que el dominio de los instrumentos mismos del saber, es decir, los instrumentos de la comprensión. Ciertamente, pasar de receptor pasivo de información a productor reflexivo de conocimientos requiere en los estudiantes una enorme dosis de autonomía y de confianza en sí mismos, las mismas cualidades que Lorena cultiva en sus alumnos con cuidadosa dedicación.
No obstante, doce años después, hay en nuestro medio quienes podrían decirle a estos señores de la UNESCO que semejante aspiración es sólo una utopía, que tal vez en sus países los maestros si sepan leer pero que acá no, y que necesitamos ser más realistas. Llegarían a afirmar incluso que a los niños que hacen uso de la educación pública –es decir, la inmensa mayoría- habría que garantizarles cuando menos que lean, escriban, sumen y resten, que eso ya sería bastante y que pedir más sería iluso e irracional. Naturalmente, quienes sí podrían aprender a aprender, son los pocos peruanos capaces de pagar por recibir ese tipo de educación en algún colegio privado de elite. Es decir, a más de dos siglos del surgimiento de los sistemas educativos en el mundo, seguimos en las mismas.
Se ha enfatizado mucho en estos días la necesidad de contar con maestros de «calidad superlativa» para la escuela pública, idea a la que adhiero. Pero las normas más serias de calidad, como el ISO 9000 y el ISO 14000, por ejemplo, hacen referencia a estándares en todos los ámbitos y dimensiones de la actividad de una organización, empezando por la gestión, que convergen para hacer posible un producto o servicio. No reducen la calidad a un solo factor, por necesario que sea. La reciente Ley de Carrera Pública estableció cuatro categorías de normas para el desempeño docente. El dominio de conocimientos asociados al currículo, es sólo uno de los diversos aspectos considerados en una de ellas. Pero claro, si podemos mejorar la docencia en base a una sola norma de calidad, sin duda la International Organization for Standardization va a poner privilegiada atención al caso peruano.
Lima, miércoles 26 de marzo de 2008
Mariana no entraba al salón. Se quedaba pegada a las faldas de su madre y lloraba sin consuelo cada mañana. Era su primera vez. Diez días después, sin embargo, Mariana ya entraba al aula. Sólo que, nada es perfecto, había sustituido las faldas de su mamá por las de su maestra. A Lorena no le molestaba y la llevaba con gusto pegada como un broche a cada rincón de la sala. Pasada una semana y aunque usted no lo crea, Marianita ya estaba sentada en su silla. Claro, la niña soltó las faldas de la profesora a cambio del mandil de su compañerita de mesa. No importaba, se estaba tomando su tiempo, pero estaba dando pasos hacia la autonomía. Estas situaciones no le eran extrañas a Lorena y a pesar del tiempo que le demandaban, la enternecían y divertían. En virtud de su paciencia y su buena actitud, niñas como Mariana lograban aprender de a pocos el significado de la confianza. Lorena estaba convencida de que esto también era parte de su rol.
Acerca del valor de la confianza, Lorena podría contar muchas historias. «A mi me gustaba escribir desde que era niña y en la vieja máquina de escribir de mi padre produje toneladas de cuentos desde los ocho años» suele decir con orgullo. «Escribía tan bien que un día la maestra de 4º grado me llamó a su escritorio para preguntarme con fastidio quién me había escrito la composición que dejó como tarea. Mi texto, debo reconocerlo, era muy bueno y lo escribí yo solita. Pero ella no creía que fuera capaz de hacer algo así por mí misma. Me llamó embustera, me dijo que a ella no la podía engañar, me amenazó y me presionó tanto, que al final me vi obligada a mentirle y le dije que mi mamá la había hecho». Por entonces tenía 10 años.
Naturalmente, no fue la única frustración literaria que tuvo en el colegio. Tampoco olvida, por ejemplo, su amarga experiencia con el cuento que escribió en 6º grado. Cada alumno debía crear uno empleando la frase «y de pronto un relámpago iluminó el cielo de esa oscura noche», tantas veces como deseara hacerlo. La pequeña Lorena se esmeró y creó un relato breve tan vibrante que hubiera estremecido al propio Augusto Monterroso. En una sola página narró la historia de Jeremías, un pescador extraviado en alta mar una agitada noche de invierno, en la que un extraño fenómeno meteorológico parecía haber alterado la posición de las estrellas. La ortografía de Lorena no era perfecta, pero su sintaxis era notable y su vocabulario inusualmente vasto. La frase de marras se alternaba varias veces a lo largo del relato, haciendo fluir con maestría una cadena de sucesos inesperados, para terminar la historia en el mismo lugar en que empezó. Brillante.
Pero la maestra de Lorena no era de la misma opinión. Y le devolvió su cuento saturado de anotaciones en rojo, señalándole casi con deleite los errores ortográficos detectados, además de una larga serie de discrepancias gramaticales, que antes que equivocaciones sólo revelaban diferencias discutibles en el estilo de redacción. A Lorena le tomó casi dos años recuperar la confianza necesaria para atreverse a escribir de nuevo sin sentir vergüenza.
Pero si Lorena no dio por concluida su trayectoria literaria a los once años de edad, fue porque ya había tenido que aprender a superar una humillación parecida cuando apenas tenía seis y empezaba a aprender las primeras letras. Su profesor de 1º grado tenía prestigio en aquel colegio, era lingüista además de maestro y se le atribuía la alfabetización exitosa de cientos de niños en sus numerosos años de carrera. Lo que significaba que sus métodos no admitían discusión. Y ese profesor exigía a sus niños que aprendan a reconocer los signos de la escritura, a pronunciarlos, a combinarlos y a copiarlos fielmente en el papel, con letra redonda, escritura simétrica y ajustada a la línea del cuaderno, con cero errores gramaticales y, además, sin demoras innecesarias. Todo a la vez.
Cuando Lorena se esforzaba por hacer bien alguna de esas cosas, fallaba en otras, particularmente en los trazos de la escritura, lo que le valió ser ridiculizada en más de una oportunidad. Como el día en que llegó tarde y sin la tarea hecha, ocasionando que el profesor, a modo de escarmiento, vaciara su mochila sobre el escritorio, dejando caer, además de los cuadernos de rigor, papeles arrugados, alguna fruta mordida, restos de pan duro, fotografías dobladas, lápices masticados y demás tesoros infantiles que provocaron la carcajada general de sus compañeros. Después de ese episodio, Lorena no volvería a escribir sobre un papel sin sentirse observada, juzgada y censurada, limitándose a hacerlo sólo en el colegio y en cumplimiento de órdenes expresas del profesor. Recién en 4º grado y gracias a la magnífica Olivetti que su padre llevó un buen día a la casa, es que Lorena descubrió que podía prescindir del lápiz para producir un escrito. Lejos del ojo censor de su maestro y premunida de un fascinante teclado, se soltó entonces a producir sus primeros relatos.
Todos estos sucesos en la vida escolar de Lorena le hicieron descubrir por contraste, que el mejor profesor no era el que sabía mucho, sino aquel que además era capaz de inspirar confianza y provocar que los alumnos confiaran, a su vez, en ellos mismos. Mejor aún el que, por añadidura, sabía convertir cada clase en una experiencia motivadora, capaz de despertar la curiosidad y la imaginación de los alumnos, sus deseos de conocer, indagar, preguntar y opinar. Pero… que extraña o exótica suena hoy esta semántica de la docencia y que cursis las anécdotas de Lorena, en tiempos donde el pragmatismo parece estar desplazando todo rastro de modernidad en los sentidos más básicos de la educación, regresando la enseñanza a la edad más antigua de su prehistoria.
Como es sabido, la evaluación censal a docentes de educación básica efectuada el 2007 en el Perú reveló que el 50% de ellos no puede realizar inferencias sencillas a partir de las ideas de un texto ni contrastar e integrar las ideas allí escritas, menos aún realizar deducciones más complejas; y que el 85% tampoco puede establecer relaciones matemáticas simples ni adaptar procedimientos rutinarios, menos aún resolver problemas en varias etapas, construyendo las estrategias adecuadas. La evidencia de semejantes deficiencias en áreas tan básicas de su formación, un viejo problema que sólo se explica por las profundas desigualdades del sistema educativo nacional, ha llevado a sostener que cualquier propuesta de capacitación de maestros necesita concentrarse en eso. Es decir, que se puede subordinar o desechar y aún banalizar, en nombre del realismo, cualquier otra cualidad o dimensión del desempeño del maestro, condenándola a la irrelevancia.
Se ha revitalizado así una concepción de la docencia que imaginábamos en trance de superación y que la reduce al buen dominio de contenidos disciplinares, en el supuesto de que enseñar consiste básicamente en transmitirlos bien en un salón de clases. Noción que Andy Hargreaves, profesor del Lynch School of Education del Boston College y uno de los estudiosos más lúcidos de la educación a nivel internacional, sitúa en el estadio pre-profesional de la docencia. Fue en base a esta noción que surgen los sistemas educativos en los inicios de la era industrial, creados justamente para distribuir conocimientos a una gran masa poblacional, pero sólo en la proporción mínima necesaria para asegurar una cierta homogeneidad cultural en el contexto de una sociedad diversa.
En paralelo, como lo recuerda Juan Carlos Tedesco, se garantizaba a las elites el acceso al conocimiento más elaborado y a los instrumentos que les harían posible producirlos en alguna medida. Ustedes comprenderán que si la educación de las mayorías consistía fundamentalmente en reproducir conocimientos y, en consecuencia, el orden social, a la enseñanza le bastaba hacer uso de la copia y la repetición, así como tener maestros con pleno dominio de los conocimientos a difundir. No había necesidad de pensar el conocimiento y la información que se entregaba en las aulas, sólo había que recibirlo, anotarlo y repetirlo.
En 1996, en el célebre Informe de la Comisión Delors, se demandaba a la educación mundial considerar la necesidad de las nuevas generaciones no sólo de conocer sino de aprender a conocer. Este tipo de aprendizaje, se señalaba, suponía menos «la adquisición de conocimientos clasificados y codificados» que el dominio de los instrumentos mismos del saber, es decir, los instrumentos de la comprensión. Ciertamente, pasar de receptor pasivo de información a productor reflexivo de conocimientos requiere en los estudiantes una enorme dosis de autonomía y de confianza en sí mismos, las mismas cualidades que Lorena cultiva en sus alumnos con cuidadosa dedicación.
No obstante, doce años después, hay en nuestro medio quienes podrían decirle a estos señores de la UNESCO que semejante aspiración es sólo una utopía, que tal vez en sus países los maestros si sepan leer pero que acá no, y que necesitamos ser más realistas. Llegarían a afirmar incluso que a los niños que hacen uso de la educación pública –es decir, la inmensa mayoría- habría que garantizarles cuando menos que lean, escriban, sumen y resten, que eso ya sería bastante y que pedir más sería iluso e irracional. Naturalmente, quienes sí podrían aprender a aprender, son los pocos peruanos capaces de pagar por recibir ese tipo de educación en algún colegio privado de elite. Es decir, a más de dos siglos del surgimiento de los sistemas educativos en el mundo, seguimos en las mismas.
Se ha enfatizado mucho en estos días la necesidad de contar con maestros de «calidad superlativa» para la escuela pública, idea a la que adhiero. Pero las normas más serias de calidad, como el ISO 9000 y el ISO 14000, por ejemplo, hacen referencia a estándares en todos los ámbitos y dimensiones de la actividad de una organización, empezando por la gestión, que convergen para hacer posible un producto o servicio. No reducen la calidad a un solo factor, por necesario que sea. La reciente Ley de Carrera Pública estableció cuatro categorías de normas para el desempeño docente. El dominio de conocimientos asociados al currículo, es sólo uno de los diversos aspectos considerados en una de ellas. Pero claro, si podemos mejorar la docencia en base a una sola norma de calidad, sin duda la International Organization for Standardization va a poner privilegiada atención al caso peruano.
Lima, miércoles 26 de marzo de 2008
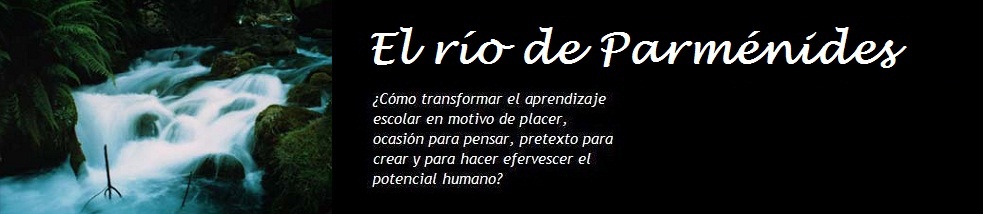
1 comentario:
Totalmente de acuerdo Luchito. No es tan fácil evaluar a los profesores si se quiere hacer una evaluación completa y válida.
La parte de conocimientos es importante pero no es la única.
Cómo se evalúa la metodología? El uso de recursos? De seguro q con una prueba de lápiz y papel y además con respuestas cerradas es casi imposible! Existe algo en psicología que se llama “Deseabilidad Social” donde el ser humano tiende a responder no cómo lo hace normalmente sino “cómo sabe que se debería hacer”
Una completa evaluación requiere de varias etapas...
a). Además de una evaluación o medición de conocimientos (porque claramente no puedes enseñar química sino sabes las fórmulas de los aminoácidos.... ) pero también es cierto que el ser un QUIMICO no te garantiza que estás preparado para enseñar química. Cuántos de nosotros hemos tenido la “mala” experiencia de tener un ingeniero por profesor de matemática”??????????? no digo que no pueda ser capaz de hacerlo bien....pero si creo en el dicho popular que recita “zapatero a su zapato”
b) Una evaluación de la metodología, del uso de recursos y ésta es la parte más compleja pero seguramente también la más útil. Pero tampoco se puede generalizar y determinar una lista de recursos y acciones que debe tener / hacer el profesor... Sí más bien de una serie de actitudes frente a sus alumnos:
- la capacidad de motivación
- la empatía
- la actitud de diálogo
- la posibilidad de meterse en discusión,
- el estímulo por el aprendizaje contínuo, etc.
Los recursos cambian según la necesidad, según la realidad y las posibilidades de cada uno.
Todo esto se evalúa con la observación constante.
Por eso yo apostaría por una evaluación honesta y sectorial. Una responsabilidad que se debe delegar a autoridades locales, USE, UGELS, seguramente supervisadas por una entidad nacional pero concebida como un “Proceso de Evaluación” y no como una “PRUEBA DE MEDICIÓN”
Finalmente habrá que preguntarse cómo se evalúa que un producto/ servicio ha tenido éxito? Con los resultados, con las apreciaciones de los mismo clientes. Entonces claro, otra parte importante son los mismos alumnos y los mismos padres de familia. Qué tanto aprenden sus alumnos indicará tambien qué tan exitosos son como maestros, qué tan a gusto se encuentran con sus maestros, los padres cuán comprendidos se sienten, cuán escuchados, apoyados, etc.
Publicar un comentario