
Fotografía © History/ www.flickr.com (Templo de Apolo, Delfos)
Delfos es hoy una moderna ciudad de Grecia, ubicada en una meseta del monte Parnaso. Varios siglos antes de Cristo, sin embargo, fue considerada por todo el mundo griego como el lugar donde se hallaba el centro del universo. Allí todavía sobreviven los restos del famoso templo de Apolo donde acudían a consultar al oráculo y en cuya fachada aún puede leerse la siguiente inscripción: nosce te ipsum (conócete a ti mismo). Esta frase es atribuida a Tales de Mileto, filósofo, matemático y uno de los siete sabios de la antigua Grecia. Lo que quiere decir que Sócrates no la inventó, pero sí la utilizó para elevar el análisis reflexivo de uno mismo a la categoría de imperativo moral. Su propósito era muy simple: evitar la tentación de reemplazar este sano ejercicio de autoevaluación por toda clase de suposiciones y supersticiones, algo que solía conducir a la gente a desbocadas fantasías de omnipotencia.
No obstante y a pesar de los siglos transcurridos, mirar hacia adentro de uno mismo sigue resultando un ejercicio difícil e infrecuente. Un ejercicio que solemos pasar por alto casi sin darnos cuenta a la hora de tomar decisiones sobre nuestra propia actuación, en cualquier plano de la vida. Puede pasarle, por ejemplo, a la madre que se anima por el tercer hijo, desbordante de optimismo, y descubre que la experiencia sobrepasa largamente sus fuerzas recién cuando la decisión se volvió irreversible. O al profesional que acepta dirigir una escuela sin dudar de su capacidad de gestión y que después cae en depresión al descubrir que carece de la paciencia necesaria para los conflictos que surgen cada vez que intenta alterar el statu quo institucional.
Y no es que en ambos casos las personas no puedan responder ni acomodarse a las circunstancias. Ocurre simplemente que los nuevos equilibrios que se verían forzados a realizar contra sus deseos, podrían aparecer acompañados de frustración, incomodidad o resentimiento. Emociones muy comprensibles, pero que si no se saben expresar ni manejar constructivamente, podrían terminar por arruinar los vínculos y sacrificar la convivencia a cambio de mantener las manos en la tarea.
Quizás parezca extraño, pero a muchos podría resultarle menos exigente evaluar una situación compleja y elegir una entre varias alternativas de respuesta, que añadir como paso intermedio entre ambas acciones el análisis de sus propias posibilidades y límites. A efectos prácticos, siempre nos es más cómodo suponer que podremos hacer lo que necesitamos hacer, que sentarnos a hacer una introspección y un cálculo de probabilidades. Más aún y sobre todo si la tarea a emprender se deduce de una evaluación muy razonable de las necesidades. Si la lógica indica que eso es lo que toca hacer, no cabe perder el tiempo en discernir si se trata de un reto a la altura de nuestras fuerzas e incluso de nuestras motivaciones.
No debería sorprendernos encontrar esta misma dificultad en las personas tanto como en las instituciones, aún en aquellas guiadas por los más nobles propósitos como las que buscan servir a la educación pública. Cuando Peter Senge, el consagrado autor de la «Quinta disciplina», propone el concepto de organizaciones inteligentes, parte de constatar la enorme dificultad de las instituciones para evaluarse a sí mismas y extraer lecciones de su propia experiencia. Senge sostiene que no sólo las instituciones empresariales sino también las escolares padecen del síndrome del ‘espejo roto’: no pueden ni saben mirarse, ni tienen mayor interés por conocerse a sí mismas.
En la pasada década del 60, los movimientos laicos de Acción Católica, inspirados en el renovador Concilio Vaticano II, levantaron con fuerza la pedagogía de la acción-reflexión-acción, como estilo de toma de decisiones frente a los desafíos de la realidad. Allí se destacaba la primacía de la acción, pues se reconocía como inevitable punto de partida de cualquier decisión una experiencia vital, haciéndose explícita la intención de regresar a ella enriquecidos por un ejercicio responsable de discernimiento racional y moral de sus circunstancias. Así, el análisis de la realidad se constituyó en una matriz generadora de acciones y compromisos. Ver, juzgar y actuar: ese era el lema que guiaba la dinámica de estos movimientos, diferenciándolos del encapsulamiento característico de ciertas tradiciones institucionales, habituadas a funcionar de espaldas a la sociedad y sus problemas, conformes consigo mismas y con su propio aislamiento.
No obstante y sin menoscabo alguno de su aporte, su vigencia y su valor histórico, la pieza que hoy podemos reconocer como faltante en este dinámico mecanismo de funcionamiento y toma de decisiones, es la autoevaluación. Para decirlo en palabras de los antiguos sabios griegos: el conócete a ti mismo. Este déficit de autoanálisis tiene consecuencias si se trata de decisiones individuales y con mayor razón si trata de decisiones colectivas, adoptadas en el marco de una organización. Pero no sólo porque se puede elegir una acción por debajo o por encima de las propias posibilidades, sino porque en cualquiera de los dos casos, la tarea de adecuar la organización al desafío –algo quizás muy exigente pero sin duda imprescindible- se obvia por completo.
Francisco Basili, ex representante de UNICEF en África y muy distinguido amigo, solía decir, refiriéndose al aula de clases y al desinterés de los maestros por hacer que sus estudiantes aprendan a vivir juntos en la colaboración, como lo diría Jacques Delors, que los grupos humanos no se constituyen en equipos cohesionados y eficaces de manera espontánea, sino como consecuencia de una acción intencionada. Sin acciones explícitamente orientadas a ese fin, el grupo permanecerá en ‘estado silvestre’ y sin identidad, pudiendo germinar a su interior comportamientos de todo signo, constructivos, destructivos o autodestructivos.
Si esto es verdad entre niños y adolescentes, no resulta menos cierto entre profesionales, constituyendo un grave error de las instituciones suponer que la adultez es en sí misma portadora de la madurez necesaria para transformar una agrupación de personas casualmente reunidas en un centro de trabajo, en un equipo colaborativo de alto rendimiento. Nuestro paso por el sistema educativo formal –cuya cultura organizacional imita las pautas del modelo tayloriano- ha dejado su huella y ha aceitado meticulosamente todos nuestros resortes para hacernos reaccionar ante cualquier situación de grupo desde una perspectiva absolutamente individual: tendemos a pensar en nosotros no sólo antes que en los otros, sino prescindiendo de los otros y aún en contra de los otros. Lejos de convertir las diferencias en una oportunidad, las podemos llegar a percibir como una amenaza y si, en ocasiones, no nos preocupa ahondarlas y transformarlas en abismos, es porque no nos imaginamos como un sujeto colectivo que necesita aprender a actuar coordinadamente, sino como parte de una línea de montaje industrial, es decir, como una suma de individuos que debe responder solitariamente por su propia responsabilidad ante sus jefes.
Así, estos grupos no cultivados pueden convertirse en terreno fecundo para cualquier cosa, sea para el altruismo y la generosidad o para la intriga y la mezquindad. Es que si la gente tiende naturalmente a juntarse buscando sus afinidades, también, como en el colegio, a rivalizar entre sí, sea de manera abierta o encubierta y en distintos grados de intensidad, pudiendo llegar a la exclusión -real o simbólica- de los miembros percibidos como amenaza o al encubrimiento de las faltas de quienes forman parte de su pequeño clan. Suelen constituirse incluso circuitos no formales de toma de decisiones, de modo que puede arribarse a una discusión de grupo con posturas ya adoptadas en conversaciones de pasadizo, sustituyendo el diálogo por la defensa de intereses.
A propósito del «conócete a ti mismo», no es ocioso insistir en que este clima institucional es particularmente propicio tanto para la subvaloración como para la sobrevaloración de las cualidades propias y ajenas. Ciertamente, mientras más borrosa, parcial o retorcida sea la percepción que se tenga de uno mismo, de los otros miembros y de la organización a que pertenecemos, más limitadas serán las posibilidades de una actuación colectiva eficaz, no importa cuan importante sean los objetivos y las responsabilidades de la institución ni si forma parte del mundo público o privado.
Como dice Richard McDermott, del Harvard Business School y creador del concepto «comunidad de práctica», lo que la experiencia en construcción de equipos aconseja es alinear los objetivos estratégicos de la institución a los intereses de las personas; propiciar vínculos entre los miembros del grupo y basarlos tanto en la reciprocidad como en la confianza; asegurarnos su disponibilidad y su motivación para ayudarse mutuamente a resolver problemas comunes; y cuidar de manera continua que estas condiciones no se extingan. Pero ¿Quién se hará cargo de todo esto? Si se examinan bien, notarán que ninguna de estas recomendaciones podría concretarse sin esfuerzo, motivación, creatividad y perseverancia, menos aún si en la dinámica diaria de la institución sólo hay sitio para la acción y si los momentos de reflexión nunca se orientan hacia adentro.
Alguien incluyó alguna vez entre el segundo y tercer lugar del trinomio «acción-reflexión-acción» la noción de «negociación». Es decir, de negociación interna con las propias posibilidades de respuesta a los desafíos identificados en el análisis de la realidad externa. Pero si el análisis de uno mismo dentro del grupo y la institución no se incluye en las rutinas de reflexión de la organización, justo allí donde se desprenden y deciden las tareas, el «conócete a ti mismo» seguirá siendo una pieza de arqueología. Y la consecuencia será que, tarde o temprano, frustradas, sobredemandadas e incomprendidas, las personas se refugiarán en su pequeño metro cuadrado hasta que encuentren la oportunidad de emigrar. Y se les reemplazará y el círculo volverá a girar en la misma dirección que vuelve invisible a los sujetos y a las ineludibles complejidades de la subjetividad humana.
Ahora bien, si construir equipos cohesionados y competentes puede ser visto por algunos como un arte no accesible a todos los mortales, puede ser oportuno recordar que ayudar a otros a encontrar y hacer crecer lo mejor de sí mismos es la esencia de todo acto educativo. Lo que quiere decir que todo este embrollo sigue estando en nuestras manos. Si no lo crees, nosce te ipsum.
Lima, 30 de septiembre de 2008
No obstante y a pesar de los siglos transcurridos, mirar hacia adentro de uno mismo sigue resultando un ejercicio difícil e infrecuente. Un ejercicio que solemos pasar por alto casi sin darnos cuenta a la hora de tomar decisiones sobre nuestra propia actuación, en cualquier plano de la vida. Puede pasarle, por ejemplo, a la madre que se anima por el tercer hijo, desbordante de optimismo, y descubre que la experiencia sobrepasa largamente sus fuerzas recién cuando la decisión se volvió irreversible. O al profesional que acepta dirigir una escuela sin dudar de su capacidad de gestión y que después cae en depresión al descubrir que carece de la paciencia necesaria para los conflictos que surgen cada vez que intenta alterar el statu quo institucional.
Y no es que en ambos casos las personas no puedan responder ni acomodarse a las circunstancias. Ocurre simplemente que los nuevos equilibrios que se verían forzados a realizar contra sus deseos, podrían aparecer acompañados de frustración, incomodidad o resentimiento. Emociones muy comprensibles, pero que si no se saben expresar ni manejar constructivamente, podrían terminar por arruinar los vínculos y sacrificar la convivencia a cambio de mantener las manos en la tarea.
Quizás parezca extraño, pero a muchos podría resultarle menos exigente evaluar una situación compleja y elegir una entre varias alternativas de respuesta, que añadir como paso intermedio entre ambas acciones el análisis de sus propias posibilidades y límites. A efectos prácticos, siempre nos es más cómodo suponer que podremos hacer lo que necesitamos hacer, que sentarnos a hacer una introspección y un cálculo de probabilidades. Más aún y sobre todo si la tarea a emprender se deduce de una evaluación muy razonable de las necesidades. Si la lógica indica que eso es lo que toca hacer, no cabe perder el tiempo en discernir si se trata de un reto a la altura de nuestras fuerzas e incluso de nuestras motivaciones.
No debería sorprendernos encontrar esta misma dificultad en las personas tanto como en las instituciones, aún en aquellas guiadas por los más nobles propósitos como las que buscan servir a la educación pública. Cuando Peter Senge, el consagrado autor de la «Quinta disciplina», propone el concepto de organizaciones inteligentes, parte de constatar la enorme dificultad de las instituciones para evaluarse a sí mismas y extraer lecciones de su propia experiencia. Senge sostiene que no sólo las instituciones empresariales sino también las escolares padecen del síndrome del ‘espejo roto’: no pueden ni saben mirarse, ni tienen mayor interés por conocerse a sí mismas.
En la pasada década del 60, los movimientos laicos de Acción Católica, inspirados en el renovador Concilio Vaticano II, levantaron con fuerza la pedagogía de la acción-reflexión-acción, como estilo de toma de decisiones frente a los desafíos de la realidad. Allí se destacaba la primacía de la acción, pues se reconocía como inevitable punto de partida de cualquier decisión una experiencia vital, haciéndose explícita la intención de regresar a ella enriquecidos por un ejercicio responsable de discernimiento racional y moral de sus circunstancias. Así, el análisis de la realidad se constituyó en una matriz generadora de acciones y compromisos. Ver, juzgar y actuar: ese era el lema que guiaba la dinámica de estos movimientos, diferenciándolos del encapsulamiento característico de ciertas tradiciones institucionales, habituadas a funcionar de espaldas a la sociedad y sus problemas, conformes consigo mismas y con su propio aislamiento.
No obstante y sin menoscabo alguno de su aporte, su vigencia y su valor histórico, la pieza que hoy podemos reconocer como faltante en este dinámico mecanismo de funcionamiento y toma de decisiones, es la autoevaluación. Para decirlo en palabras de los antiguos sabios griegos: el conócete a ti mismo. Este déficit de autoanálisis tiene consecuencias si se trata de decisiones individuales y con mayor razón si trata de decisiones colectivas, adoptadas en el marco de una organización. Pero no sólo porque se puede elegir una acción por debajo o por encima de las propias posibilidades, sino porque en cualquiera de los dos casos, la tarea de adecuar la organización al desafío –algo quizás muy exigente pero sin duda imprescindible- se obvia por completo.
Francisco Basili, ex representante de UNICEF en África y muy distinguido amigo, solía decir, refiriéndose al aula de clases y al desinterés de los maestros por hacer que sus estudiantes aprendan a vivir juntos en la colaboración, como lo diría Jacques Delors, que los grupos humanos no se constituyen en equipos cohesionados y eficaces de manera espontánea, sino como consecuencia de una acción intencionada. Sin acciones explícitamente orientadas a ese fin, el grupo permanecerá en ‘estado silvestre’ y sin identidad, pudiendo germinar a su interior comportamientos de todo signo, constructivos, destructivos o autodestructivos.
Si esto es verdad entre niños y adolescentes, no resulta menos cierto entre profesionales, constituyendo un grave error de las instituciones suponer que la adultez es en sí misma portadora de la madurez necesaria para transformar una agrupación de personas casualmente reunidas en un centro de trabajo, en un equipo colaborativo de alto rendimiento. Nuestro paso por el sistema educativo formal –cuya cultura organizacional imita las pautas del modelo tayloriano- ha dejado su huella y ha aceitado meticulosamente todos nuestros resortes para hacernos reaccionar ante cualquier situación de grupo desde una perspectiva absolutamente individual: tendemos a pensar en nosotros no sólo antes que en los otros, sino prescindiendo de los otros y aún en contra de los otros. Lejos de convertir las diferencias en una oportunidad, las podemos llegar a percibir como una amenaza y si, en ocasiones, no nos preocupa ahondarlas y transformarlas en abismos, es porque no nos imaginamos como un sujeto colectivo que necesita aprender a actuar coordinadamente, sino como parte de una línea de montaje industrial, es decir, como una suma de individuos que debe responder solitariamente por su propia responsabilidad ante sus jefes.
Así, estos grupos no cultivados pueden convertirse en terreno fecundo para cualquier cosa, sea para el altruismo y la generosidad o para la intriga y la mezquindad. Es que si la gente tiende naturalmente a juntarse buscando sus afinidades, también, como en el colegio, a rivalizar entre sí, sea de manera abierta o encubierta y en distintos grados de intensidad, pudiendo llegar a la exclusión -real o simbólica- de los miembros percibidos como amenaza o al encubrimiento de las faltas de quienes forman parte de su pequeño clan. Suelen constituirse incluso circuitos no formales de toma de decisiones, de modo que puede arribarse a una discusión de grupo con posturas ya adoptadas en conversaciones de pasadizo, sustituyendo el diálogo por la defensa de intereses.
A propósito del «conócete a ti mismo», no es ocioso insistir en que este clima institucional es particularmente propicio tanto para la subvaloración como para la sobrevaloración de las cualidades propias y ajenas. Ciertamente, mientras más borrosa, parcial o retorcida sea la percepción que se tenga de uno mismo, de los otros miembros y de la organización a que pertenecemos, más limitadas serán las posibilidades de una actuación colectiva eficaz, no importa cuan importante sean los objetivos y las responsabilidades de la institución ni si forma parte del mundo público o privado.
Como dice Richard McDermott, del Harvard Business School y creador del concepto «comunidad de práctica», lo que la experiencia en construcción de equipos aconseja es alinear los objetivos estratégicos de la institución a los intereses de las personas; propiciar vínculos entre los miembros del grupo y basarlos tanto en la reciprocidad como en la confianza; asegurarnos su disponibilidad y su motivación para ayudarse mutuamente a resolver problemas comunes; y cuidar de manera continua que estas condiciones no se extingan. Pero ¿Quién se hará cargo de todo esto? Si se examinan bien, notarán que ninguna de estas recomendaciones podría concretarse sin esfuerzo, motivación, creatividad y perseverancia, menos aún si en la dinámica diaria de la institución sólo hay sitio para la acción y si los momentos de reflexión nunca se orientan hacia adentro.
Alguien incluyó alguna vez entre el segundo y tercer lugar del trinomio «acción-reflexión-acción» la noción de «negociación». Es decir, de negociación interna con las propias posibilidades de respuesta a los desafíos identificados en el análisis de la realidad externa. Pero si el análisis de uno mismo dentro del grupo y la institución no se incluye en las rutinas de reflexión de la organización, justo allí donde se desprenden y deciden las tareas, el «conócete a ti mismo» seguirá siendo una pieza de arqueología. Y la consecuencia será que, tarde o temprano, frustradas, sobredemandadas e incomprendidas, las personas se refugiarán en su pequeño metro cuadrado hasta que encuentren la oportunidad de emigrar. Y se les reemplazará y el círculo volverá a girar en la misma dirección que vuelve invisible a los sujetos y a las ineludibles complejidades de la subjetividad humana.
Ahora bien, si construir equipos cohesionados y competentes puede ser visto por algunos como un arte no accesible a todos los mortales, puede ser oportuno recordar que ayudar a otros a encontrar y hacer crecer lo mejor de sí mismos es la esencia de todo acto educativo. Lo que quiere decir que todo este embrollo sigue estando en nuestras manos. Si no lo crees, nosce te ipsum.
Lima, 30 de septiembre de 2008
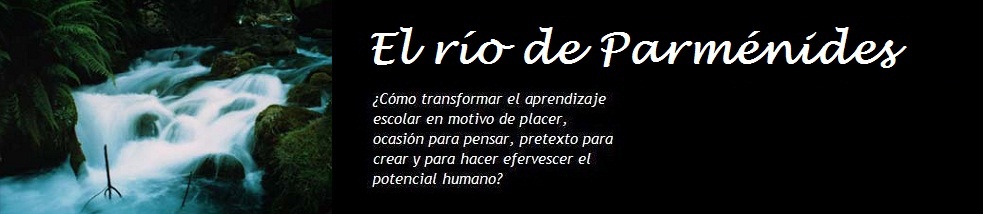
No hay comentarios.:
Publicar un comentario