
Fotografía © Paola Baltazar 2007
A Lorena le llamó mucho la atención escuchar, de boca de un conocido periodista deportivo, que en nuestra selección de fútbol no existía una «cultura del logro» sino más bien una «cultura del esfuerzo». Los términos le parecieron extraños y puso atención al comentario. El periodista de marras explicaba que, en general y salvo excepciones, a los jugadores les importaba menos el éxito que el testimonio de haber luchado esforzadamente por conseguirlo, no importa que fracasaran en el intento una y otra vez. Siempre habría mil explicaciones para justificar la derrota. Naturalmente, ninguna de ellas tenía que ver con el hecho de haber jugado mal. Las razones del fracaso siempre serían ajenas a la propia voluntad. Es decir, la culpa sería siempre del otro. El heroísmo, en cambio, le correspondía al perdedor. «¡Qué irresponsables!» pensó Lorena, «¡Qué cínicos!». El comentario periodístico había producido en su despeinada cabeza matutina eso que Konrad Lorenz llamaba una «fulguración». Lorena no quiso terminar su taza de café. Una repentina incomodidad le hizo dejarla sobre el plato y apagar la radio. Entonces pensó: «¿Es por eso que yo siempre digo que si mis alumnos no aprenden, es por su culpa?»
Lorena es una maestra entregada a su labor. Siempre lo fue, desde que hacía su práctica profesional en una pequeña escuelita pública ubicada a 50 minutos de su Universidad. Ponía tanto empeño en lo que hacía y a costa de tantos esfuerzos, que cuando sus alumnos no respondían como ella esperaba, no sentía en conciencia que fuera su responsabilidad. «Yo he hecho lo que me corresponde» decía siempre, «allá ellos si no ponen de su parte».
Ahora enseña a niños de 6º grado de primaria, los que, según el currículo, al terminar el año deberían ser capaces de producir «textos de diverso tipo para comunicar sus propias ideas, experiencias, necesidades, intereses, sentimientos», así como también su mundo imaginario. Maravilloso. Cuando ella estuvo en el colegio nadie le enseñó a escribir así. El currículo dice, además, que deberán saber adecuar estos textos a diversas situaciones comunicativas y aplicar «elementos textuales y lingüísticos» que les den coherencia y cohesión. Cuando lee esto, Lorena piensa en Frank McCourt, el viejo y sabio profesor irlandés ganador del Premio Pulitzer. Acababa de terminar de leer «El profesor», esa fascinante novela en la que McCourt narra la forma en que enseñaba a sus alumnos adolescentes escritura libre, apelando a miles de recursos creativos para motivarlos, desatar su imaginación y fortalecer la confianza en su capacidad de producir textos encantadores con total autenticidad.
Pero el currículo no dice nada sobre eso. Las capacidades específicas señaladas para el grado sólo dicen que los niños deberán producir «textos descriptivos, narrativos, poéticos, instructivos, informativos, expositivos en situaciones comunicativas auténticas, a partir de un plan de escritura previo: ¿a quién le escribo?, ¿qué quiero escribir?, ¿para qué quiero escribir?, ¿cómo lo escribo?, ¿qué formato utilizaré?». La primera vez que leyó esto, a Lorena le pareció muy esquemático, no sentía que tuviese mucha relación con la competencia general de producir textos. Pero no cabían dudas, pues el currículo también decía que los niños de 6º grado debían saber escribir «de manera organizada, estableciendo relación entre las ideas principales y secundarias de acuerdo con una secuencia lógica y temporal» y, además, «manejar el punto final, el punto seguido, el punto aparte, los dos puntos, el guión de diálogo, los signos de interrogación, admiración y la coma enumerativa».
Es decir, todo estaba claro. Y a la vez no. O sea, el resultado final, tal como estaba fraseado, parecía aludir a niños que escriben con soltura y habilidad sobre miles de cosas relacionadas a su propio mundo de experiencias. Pero todos –absolutamente todos- los logros específicos que consignaba el currículo para el grado, los que supuestamente conducen a ese resultado, sólo apuntaban a que los niños escriban «correctamente». ¿Cómo voy a conseguir lo primero si sólo hago lo segundo? Se preguntaba Lorena, desconcertada.
Gabriel García Márquez dijo en 1997, para escándalo de lingüistas y profesores de lengua, «simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos». El prestigioso Premio Nobel, hablando de la lengua, nos invocaba a «liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo veintiuno como Pedro por su casa». Pero el currículo de primaria no fue escrito por García Márquez y, por lo tanto, lo que le pide a Lorena es que sus alumnos celebren la Navidad del 2007 sabiendo «aplicar la concordancia de género, número y persona en oraciones extensas y de construcción compleja».
Frente a esta ambigüedad, Lorena hace lo que muchos de sus colegas: interpreta. Entonces se dice a sí misma: «Dominando las reglas del idioma podrán escribir lo que quieran y cuanto quieran». Eso parecía decirle el currículo. Por lo tanto, eligió hacer lo mismo que la mayor parte de profesores, lo mismo que se hacía antes de la reforma curricular, lo mismo que hicieron sus maestros cuando fue niña: meter a los alumnos en los «fierros normativos» de la lengua. Si después de eso no son capaces de «producir textos de diverso tipo para comunicar sus propias ideas, experiencias, necesidades, intereses, sentimientos y su mundo imaginario», como dice el currículo que sucederá, ya era problema de ellos. Podría decir con satisfacción que hizo su mayor esfuerzo y enseñó lo que le correspondía, pero que lamentablemente sus estudiantes no pusieron de su parte.
Pero ahora Lorena se cuestiona a sí misma esa actitud. Si no hubiera sido por ese periodista deportivo, no sentiría, como ahora, que ella está fallando también. Un niño o niña obsesivamente preocupados por la corrección gramatical de sus textos pondrá menos atención a la sintaxis creativa y a la imaginación, el temor a fallar en el uso de los «conectores cronológicos y lógicos» restará frescura y espontaneidad a su escrito. Y no porque dominar las reglas del idioma sea malo o innecesario, sino porque ser evaluado continuamente en eso, esencialmente en eso y hasta sólo en eso, le notifica que eso es lo único importante. Lorena ahora reconoce que ha fallado al no haberse anticipado a las dificultades de sus niños para producir textos creativos, cuando lo que ella les ha enseñado simplemente es a responder a las preguntas ¿a quién le escribo?, ¿qué quiero escribir?, ¿para qué quiero escribir?, ¿cómo lo escribo?, ¿qué formato utilizaré? aplicando «elementos textuales y lingüísticos» previamente machacados una y otra vez.
Lorena tiene un primo que trabaja en el Ministerio de Educación. De otro modo no se habría enterado que el 2001 hubo una Evaluación Nacional, donde el 73% y el 84% de niños de 6º grado demostraron no dominar los «aspectos textuales y normativos», respectivamente, de la estructura lingüística de un escrito. Si tomaba en cuenta que es a eso, básicamente, a lo que se dedicó cuando enseñaba en los grados precedentes, Lorena se pregunta por primera vez, ¿No habré –no habremos- equivocado el camino?
La escuela de Lorena recibe textos del Ministerio de Educación. Desde 1997, no hay año que haya dejado de recibir libros para el desarrollo de las capacidades matemáticas y comunicativas de sus niños. Pero a ella le da pena que sus colegas no los usen o los usen mal y que a pesar del tiempo transcurrido, las autoridades no hayan hecho nada para corregir este problema. Varios profesores no los usan porque dicen que no se ajustan a su realidad. Algunos presionan a los niños para terminarlos rápido y así poder justificar después el pedido a los padres de nuevos libros y ganarse una comisión de la empresa editora. Otros se limitan a hacer que sus alumnos resuelvan los ejercicios sin tomarse la molestia de corregirlos nunca. No faltan colegas que no entienden todo lo que el libro les pide y dan a sus alumnos instrucciones contradictorias o hacen clases enseñando lo opuesto a lo que el libro dice. El caso de las bibliotecas de aula es más dramático aún, pues sabe que en muchas escuelas permanecen guardadas para no tener que responsabilizarse después por pérdidas o deterioros.
Estos problemas son conocidos, suceden en la mayor parte de escuelas y vienen ocurriendo desde hace 10 años. Pero los textos se siguen repartiendo como si todo funcionara bien. Como las evaluaciones nacionales en lectura y escritura siguen arrojando resultados pobrísimos, a Lorena le llama la atención que las autoridades saquen brillo al mérito de producir y entregar gratis millones de libros a las escuela públicas, pero no digan nada sobre su uso. Es decir, que no demuestren si están sirviendo de verdad para que los niños aprendan mejor ni anuncien medidas dirigidas a corregir las distorsiones en el uso que todos conocemos. A menos, claro está, que se diga que los resultados de sus decisiones escapan a su responsabilidad, que ellos hacen su máximo esfuerzo y que si los libros no están cumpliendo sus objetivos, la culpa es de las escuelas o de los maestros. Lo mismo que ella decía de sus alumnos que no aprendían, antes de escuchar al periodista deportivo.
Ahora Lorena sabe lo que significa «cultura del esfuerzo». Ahora se cuida más de eludir responsabilidades por los aprendizajes de sus niños, aún si descifra mal el currículo. Y cada vez que escucha a alguien decir que hizo «sus mayores esfuerzos», le suena a que está preparando el terreno para justificar un fracaso.
Lima, 04 de Agosto de 2007
A Lorena le llamó mucho la atención escuchar, de boca de un conocido periodista deportivo, que en nuestra selección de fútbol no existía una «cultura del logro» sino más bien una «cultura del esfuerzo». Los términos le parecieron extraños y puso atención al comentario. El periodista de marras explicaba que, en general y salvo excepciones, a los jugadores les importaba menos el éxito que el testimonio de haber luchado esforzadamente por conseguirlo, no importa que fracasaran en el intento una y otra vez. Siempre habría mil explicaciones para justificar la derrota. Naturalmente, ninguna de ellas tenía que ver con el hecho de haber jugado mal. Las razones del fracaso siempre serían ajenas a la propia voluntad. Es decir, la culpa sería siempre del otro. El heroísmo, en cambio, le correspondía al perdedor. «¡Qué irresponsables!» pensó Lorena, «¡Qué cínicos!». El comentario periodístico había producido en su despeinada cabeza matutina eso que Konrad Lorenz llamaba una «fulguración». Lorena no quiso terminar su taza de café. Una repentina incomodidad le hizo dejarla sobre el plato y apagar la radio. Entonces pensó: «¿Es por eso que yo siempre digo que si mis alumnos no aprenden, es por su culpa?»
Lorena es una maestra entregada a su labor. Siempre lo fue, desde que hacía su práctica profesional en una pequeña escuelita pública ubicada a 50 minutos de su Universidad. Ponía tanto empeño en lo que hacía y a costa de tantos esfuerzos, que cuando sus alumnos no respondían como ella esperaba, no sentía en conciencia que fuera su responsabilidad. «Yo he hecho lo que me corresponde» decía siempre, «allá ellos si no ponen de su parte».
Ahora enseña a niños de 6º grado de primaria, los que, según el currículo, al terminar el año deberían ser capaces de producir «textos de diverso tipo para comunicar sus propias ideas, experiencias, necesidades, intereses, sentimientos», así como también su mundo imaginario. Maravilloso. Cuando ella estuvo en el colegio nadie le enseñó a escribir así. El currículo dice, además, que deberán saber adecuar estos textos a diversas situaciones comunicativas y aplicar «elementos textuales y lingüísticos» que les den coherencia y cohesión. Cuando lee esto, Lorena piensa en Frank McCourt, el viejo y sabio profesor irlandés ganador del Premio Pulitzer. Acababa de terminar de leer «El profesor», esa fascinante novela en la que McCourt narra la forma en que enseñaba a sus alumnos adolescentes escritura libre, apelando a miles de recursos creativos para motivarlos, desatar su imaginación y fortalecer la confianza en su capacidad de producir textos encantadores con total autenticidad.
Pero el currículo no dice nada sobre eso. Las capacidades específicas señaladas para el grado sólo dicen que los niños deberán producir «textos descriptivos, narrativos, poéticos, instructivos, informativos, expositivos en situaciones comunicativas auténticas, a partir de un plan de escritura previo: ¿a quién le escribo?, ¿qué quiero escribir?, ¿para qué quiero escribir?, ¿cómo lo escribo?, ¿qué formato utilizaré?». La primera vez que leyó esto, a Lorena le pareció muy esquemático, no sentía que tuviese mucha relación con la competencia general de producir textos. Pero no cabían dudas, pues el currículo también decía que los niños de 6º grado debían saber escribir «de manera organizada, estableciendo relación entre las ideas principales y secundarias de acuerdo con una secuencia lógica y temporal» y, además, «manejar el punto final, el punto seguido, el punto aparte, los dos puntos, el guión de diálogo, los signos de interrogación, admiración y la coma enumerativa».
Es decir, todo estaba claro. Y a la vez no. O sea, el resultado final, tal como estaba fraseado, parecía aludir a niños que escriben con soltura y habilidad sobre miles de cosas relacionadas a su propio mundo de experiencias. Pero todos –absolutamente todos- los logros específicos que consignaba el currículo para el grado, los que supuestamente conducen a ese resultado, sólo apuntaban a que los niños escriban «correctamente». ¿Cómo voy a conseguir lo primero si sólo hago lo segundo? Se preguntaba Lorena, desconcertada.
Gabriel García Márquez dijo en 1997, para escándalo de lingüistas y profesores de lengua, «simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos». El prestigioso Premio Nobel, hablando de la lengua, nos invocaba a «liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo veintiuno como Pedro por su casa». Pero el currículo de primaria no fue escrito por García Márquez y, por lo tanto, lo que le pide a Lorena es que sus alumnos celebren la Navidad del 2007 sabiendo «aplicar la concordancia de género, número y persona en oraciones extensas y de construcción compleja».
Frente a esta ambigüedad, Lorena hace lo que muchos de sus colegas: interpreta. Entonces se dice a sí misma: «Dominando las reglas del idioma podrán escribir lo que quieran y cuanto quieran». Eso parecía decirle el currículo. Por lo tanto, eligió hacer lo mismo que la mayor parte de profesores, lo mismo que se hacía antes de la reforma curricular, lo mismo que hicieron sus maestros cuando fue niña: meter a los alumnos en los «fierros normativos» de la lengua. Si después de eso no son capaces de «producir textos de diverso tipo para comunicar sus propias ideas, experiencias, necesidades, intereses, sentimientos y su mundo imaginario», como dice el currículo que sucederá, ya era problema de ellos. Podría decir con satisfacción que hizo su mayor esfuerzo y enseñó lo que le correspondía, pero que lamentablemente sus estudiantes no pusieron de su parte.
Pero ahora Lorena se cuestiona a sí misma esa actitud. Si no hubiera sido por ese periodista deportivo, no sentiría, como ahora, que ella está fallando también. Un niño o niña obsesivamente preocupados por la corrección gramatical de sus textos pondrá menos atención a la sintaxis creativa y a la imaginación, el temor a fallar en el uso de los «conectores cronológicos y lógicos» restará frescura y espontaneidad a su escrito. Y no porque dominar las reglas del idioma sea malo o innecesario, sino porque ser evaluado continuamente en eso, esencialmente en eso y hasta sólo en eso, le notifica que eso es lo único importante. Lorena ahora reconoce que ha fallado al no haberse anticipado a las dificultades de sus niños para producir textos creativos, cuando lo que ella les ha enseñado simplemente es a responder a las preguntas ¿a quién le escribo?, ¿qué quiero escribir?, ¿para qué quiero escribir?, ¿cómo lo escribo?, ¿qué formato utilizaré? aplicando «elementos textuales y lingüísticos» previamente machacados una y otra vez.
Lorena tiene un primo que trabaja en el Ministerio de Educación. De otro modo no se habría enterado que el 2001 hubo una Evaluación Nacional, donde el 73% y el 84% de niños de 6º grado demostraron no dominar los «aspectos textuales y normativos», respectivamente, de la estructura lingüística de un escrito. Si tomaba en cuenta que es a eso, básicamente, a lo que se dedicó cuando enseñaba en los grados precedentes, Lorena se pregunta por primera vez, ¿No habré –no habremos- equivocado el camino?
La escuela de Lorena recibe textos del Ministerio de Educación. Desde 1997, no hay año que haya dejado de recibir libros para el desarrollo de las capacidades matemáticas y comunicativas de sus niños. Pero a ella le da pena que sus colegas no los usen o los usen mal y que a pesar del tiempo transcurrido, las autoridades no hayan hecho nada para corregir este problema. Varios profesores no los usan porque dicen que no se ajustan a su realidad. Algunos presionan a los niños para terminarlos rápido y así poder justificar después el pedido a los padres de nuevos libros y ganarse una comisión de la empresa editora. Otros se limitan a hacer que sus alumnos resuelvan los ejercicios sin tomarse la molestia de corregirlos nunca. No faltan colegas que no entienden todo lo que el libro les pide y dan a sus alumnos instrucciones contradictorias o hacen clases enseñando lo opuesto a lo que el libro dice. El caso de las bibliotecas de aula es más dramático aún, pues sabe que en muchas escuelas permanecen guardadas para no tener que responsabilizarse después por pérdidas o deterioros.
Estos problemas son conocidos, suceden en la mayor parte de escuelas y vienen ocurriendo desde hace 10 años. Pero los textos se siguen repartiendo como si todo funcionara bien. Como las evaluaciones nacionales en lectura y escritura siguen arrojando resultados pobrísimos, a Lorena le llama la atención que las autoridades saquen brillo al mérito de producir y entregar gratis millones de libros a las escuela públicas, pero no digan nada sobre su uso. Es decir, que no demuestren si están sirviendo de verdad para que los niños aprendan mejor ni anuncien medidas dirigidas a corregir las distorsiones en el uso que todos conocemos. A menos, claro está, que se diga que los resultados de sus decisiones escapan a su responsabilidad, que ellos hacen su máximo esfuerzo y que si los libros no están cumpliendo sus objetivos, la culpa es de las escuelas o de los maestros. Lo mismo que ella decía de sus alumnos que no aprendían, antes de escuchar al periodista deportivo.
Ahora Lorena sabe lo que significa «cultura del esfuerzo». Ahora se cuida más de eludir responsabilidades por los aprendizajes de sus niños, aún si descifra mal el currículo. Y cada vez que escucha a alguien decir que hizo «sus mayores esfuerzos», le suena a que está preparando el terreno para justificar un fracaso.
Lima, 04 de Agosto de 2007
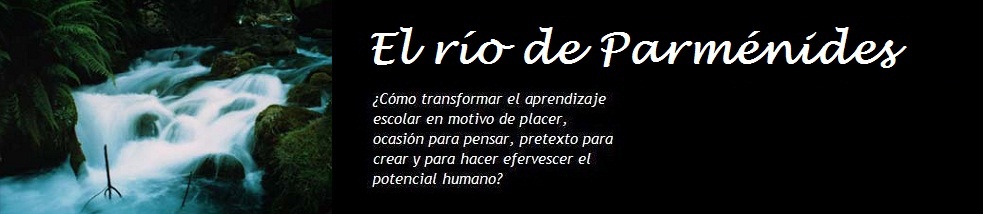
No hay comentarios.:
Publicar un comentario